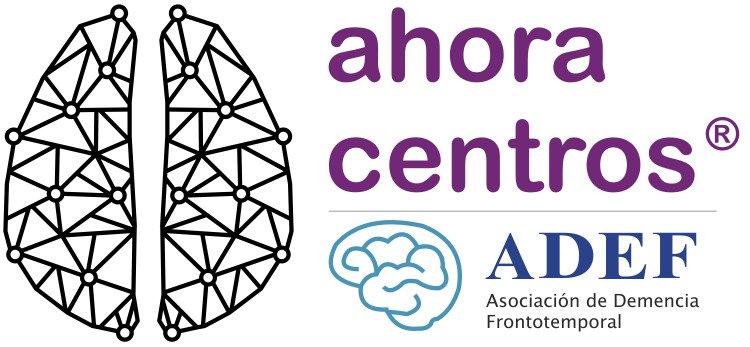Listado de la etiqueta: cuidador Alzheimer

¡A MÍ NO ME PASA NADA!
Julia Gallardo y Miguel Ángel Maroto. Negación de la enfermedad y anosognosia en demencias.
Los momentos posteriores al diagnóstico de deterioro cognitivo son complicados, tanto para el paciente como para sus allegados. Si has…

Alzheimer: el duelo anticipado del familiar. Ahora Centros en Mediaset.
En el Alzhéimer no solo es el enfermo quien se va deteriorando poco a poco. También los familiares van perdiendo a su ser querido.
Es un proceso de duelo, similar a cuando una persona cercana muere, sólo que en este caso se da poco a poco,…

CUIDAR A QUIEN NOS CUIDÓ
Carla Guzmán Leiva y Miguel Ángel Maroto-Cuidar a quien nos cuidó.
Si tienes una persona dependiente a tu cargo este artículo te interesa.
¿Conoces las pautas para cuidarla pero, a la vez, respetando la autonomía que aún…

ESTIMULACIÓN COGNITIVA ONLINE
Inés Yan y Miguel Ángel Maroto-Estimulación cognitiva online.
Tras la pandemia y, acompañado por el avance de las nuevas tecnologías, el teletrabajo ha tomado el protagonismo en numerosas profesiones entre otras, la de los…

EL SÍNDROME DEL CUIDADOR QUEMADO
Liliana Helena Fernández y Miguel Ángel Maroto-El síndrome del cuidador quemado.
Ana es un ama de casa de 58 años. A su esposo, Mateo, le diagnosticaron Alzheimer hace unos 5 años. Su enfermedad ha llegado a un punto en que…

LA FASE GRAVE DEL ALZHEIMER
Cristina Sánchez y Miguel Ángel Maroto- La fase grave del Alzheimer.
Estamos ante el final de la evolución de Alzheimer. Si tienes un familiar en esta situación habrás podido comprobar cómo su deterioro es ya muy marcado.…

LA FASE MODERADA DEL ALZHEIMER
Cristina Sánchez y Miguel Ángel Maroto- La fase moderada del Alzheimer.
Has estado en el médico con tu padre y le han dado este diagnóstico pero, ¿qué supone realmente?; y sobre todo , ¿qué puedes esperar a partir…

MI LIBRO DE MEMORIAS-TERAPIA NO FARMACOLÓGICA
Elsa Fernández y Miguel Ángel Maroto-Terapias no farmacológicas: Libro de Memorias.
Todos tenemos acontecimientos importantes en nuestra vida: los amigos de la infancia o juventud, el día de tu boda, el nacimiento…

TESTAMENTO VITAL: ¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA EL FINAL DE NUESTRA VIDA?
Cristina Sánchez y Miguel Ángel Maroto- testamento Vital: ¿cómo queremos que sea el final de la vida?
Los enfermos de Alzheimer, a pesar de sus capacidades cognitivas dañadas, continúan teniendo todos sus derechos. Cuando…

LA INVESTIGACIÓN EN ALZHEIMER
Cristina Sánchez y Miguel Ángel Maroto- La investigación en Alzheimer.
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN?
Si un familiar tuyo sufre Alzheimer, es normal que te preguntes cómo avanza la investigación…

DEMENCIA Y APNEA DEL SUEÑO
¿Por qué los pacientes de Alzheimer o deterioro cognitivo suelen dormir mal? ¿Conoces la relación entre la apnea y la demencia? Claves para prevenir y también para actuar cuando ya existe la enfermedad.

AFASIA: CÓMO AYUDAR CUANDO NO SALEN LAS PALABRAS
Claudia Balaguer de la Fuente y Miguel Ángel Maroto Serrano. La afasia: cuando no salen las palabras.
“Tengo que hacer un esfuerzo enorme… para expresarme. Es agotador”
“Hay muchas personas hablando. No puedo entender…

DETERIORO COGNITIVO LEVE: ¿QUÉ SIGNIFICA? (parte II)
Cristina Sánchez y Miguel Ángel Maroto- Deterioro cognitivo leve: ¿qué significa? (parte II)
Continuamos acercándonos a las primeras fases del deterioro cognitivo. Si te perdiste la primera parte, la puedes consultar aquí.
…

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA CUIDADORES: CONVIVENCIA EN CASA
María Congost y Miguel Ángel Maroto- Herramientas prácticas para cuidadores: convivencia en casa.
Presenciar la demencia de un padre, madre o compañero de vida es una de las situaciones más duras que podemos vivir como adultos.
De…

¿CÓMO EXPLICO A LOS NIÑOS LO QUE LE OCURRE AL ABUELO?
¿Sabes cómo actuar si al abuelo o la abuela le diagnostican Alzheimer? Descubre cómo hablar con tus hijos sobre deterioro cognitivo.

TUTELA, INTERNAMIENTO Y PROTECCIÓN LEGAL EN PACIENTES DE DEMENCIA
El internamiento involuntario en la demencia y el Alzheimer. El tutor legal y su función. Incapacitar a un paciente.

¿MI PADRE ESTÁ TRISTE O EMPIEZA A SUFRIR DETERIORO COGNITIVO?
Sara Montes Álvarez y Miguel Ángel Maroto Serrano - Diferencia entre depresión y demencia.
¿MI PADRE ESTÁ TRISTE O EMPIEZA A SUFRIR DETERIORO COGNITIVO?
DIFERENCIA ENTRE DEPRESIÓN Y ALZHEIMER.
El deterioro cognitivo y la depresión…

AYUDANDO A TU FAMILIAR: TERAPIA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD ADAPTADA A CUIDADORES.
Aroa Megías Galán y Miguel Ángel Maroto Serrano - Terapia de orientación a la realidad adaptada a cuidadores.
AYUDANDO A TU FAMILIAR: TERAPIA DE ORIENTACIÓN A LA REALIDAD ADAPTADA A CUIDADORES.
Cuando tenemos un familiar enfermo…

BENEFICIOS DEL MINDFULNESS EN EL ALZHEIMER
Francisco Camino Sánchez y Miguel Ángel Maroto Serrano - Beneficios del mindfulness en el Alzheimer.
BENEFICIOS DEL MINDFULNESS EN EL ALZHEIMER
¿Conoces los beneficios de la meditación y la relajación en diferentes enfermedades…

¿CÓMO LE DECIMOS A MI PADRE QUE TIENE ALZHEIMER?
¿Tiene derecho tu padre a saber que tiene Alzheimer? ¿No sabes cómo decir a tu familiar que le han diagnosticado deterioro cognitivo? Cómo puede actuar la familia. El papel del médico.

EL SENTIMIENTO DE CULPA EN EL CUIDADOR
Ana García Gómez y Miguel Ángel Maroto Serrano. La culpa en el cuidador.
En la sociedad occidental imperan valores como el culto a la belleza, la necesidad material y la postergación de la juventud. La vejez cada vez queda más…

EL SUEÑO DEL CUIDADOR
Miguel Ángel Maroto Serrano: Sueño e insomnio en el cuidador de personas dependientes.
Miguel Ángel Maroto, Director de Ahora Centros y autor del libro “Dormir bien, programa para la mejora del sueño” publicado por la Consejería…

¿CÓMO ME COMUNICO CON MI FAMILIAR CON ALZHEIMER?
Te sientes frustrado. Tu mujer, tu padre… cada vez es más difícil comunicaros. A medida que avanza la enfermedad le cuesta más expresarse y también entenderte.
Te habrás dado cuenta de que le cuesta leer un libro o seguir el argumento de una película.
Te ayudamos con pautas sencillas.