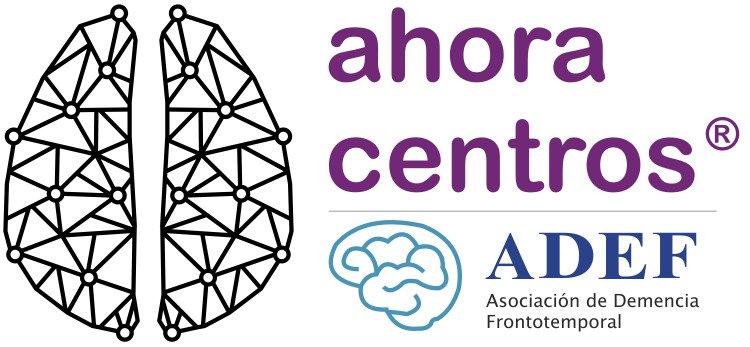COPE-Entrevista al Director de Ahora Centros

¿CÓMO EXPLICO A LOS NIÑOS LO QUE LE OCURRE AL ABUELO?
¿Sabes cómo actuar si al abuelo o la abuela le diagnostican Alzheimer? Descubre cómo hablar con tus hijos sobre deterioro cognitivo.

TUTELA, INTERNAMIENTO Y PROTECCIÓN LEGAL EN PACIENTES DE DEMENCIA
El internamiento involuntario en la demencia y el Alzheimer. El tutor legal y su función. Incapacitar a un paciente.